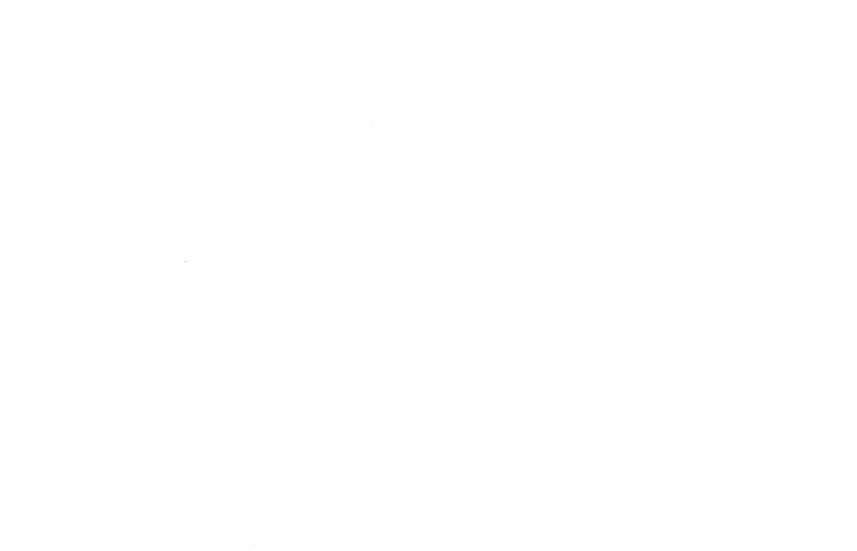“Cuando se habla de futuro de la humanidad hay que pensar en el mar más que en Marte”, afirma el científico Stefano Mancuse desde el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal que dirige en la Universidad de Florencia, Italia. En su libro “El futuro es vegetal”, resalta las infinitas posibilidades de adaptación a las transformaciones de la naturaleza del ámbito vegetal, que, por lo demás, cubre más del 90% del globo terráqueo, tanto en la superficie como bajo los océanos. Un tema que hoy concita la preocupación e interés de niños y jóvenes, tanto así que según la última encuesta de la Fundación Tremendas, el 80% de las jóvenes da la máxima prioridad a integrar el aprendizaje sobre medioambiente en el currículo escolar, es decir, manifiestan que quieren recibir clases de esta materia en el colegio.
El interés por el cuidado y protección del medio ambiente hoy trasciende el ámbito científico. La Fundación Tremendas -con el apoyo de UNICEF, CAF y Fundación Multitudes-llevó a cabo una encuesta a nivel nacional, que abarcó a niñas y jóvenes de entre 12 y 25 años, recogiendo cerca de 4 mil respuestas (82% de las comunas en todas las regiones del país).
Su objetivo principal fue medir sus expectativas y sus principales demandas acerca de la situación actual del país en función del nuevo proceso constituyente, para luego levantar propuestas ante autoridades y líderes de opinión, que se puedan materializar en políticas públicas.
Y los resultados de la encuesta de la Fundación Tremendas fueron contundentes: el 80% de las jóvenes le da máxima prioridad a integrar el aprendizaje sobre medioambiente en el currículo escolar, es decir, manifiestan que quieren recibir clases de esta materia en el colegio.
En esta lógica (de estudiar el medioambiente) aparecen los ámbitos de las disciplinas exactas, que se adentran en áreas fundamentales partiendo por la conformación del planeta y todos sus habitantes. Los seres humanos que conformamos una gran sociedad, la fauna, que agrupa al resto de los animales y la flora que reúne la enorme variedad de especies vegetales; éstas, ya sabemos, son claves para nuestra supervivencia.
Los árboles son los reyes de los ecosistemas
Los más destacados en el mundo de la flora son, sin duda, los árboles. Ellos juegan un rol fundamental en los ecosistemas naturales. Los expertos han calculado que hace alrededor de 3.500 millones de años, las primitivas moléculas empezaron a oxigenar la atmósfera y se produjo entonces la fotosíntesis oxigénica. De allí derivan las primeras células vegetales, antecesoras de las algas y de las plantas, éstas se erigieron y crearon madera para afirmarse y así nacieron, primero las hierbas y después los arbustos hasta llegar a los árboles, los que, en su infinidad de especies y tamaños, son decisivos para tener una atmósfera respirable y no enrarecida. Solo un árbol puede emanar oxígeno para 18 personas, dicen los estudios y sostienen que un árbol en promedio demora 15 años en completar su crecimiento, o sea en llegar a ser adulto.
Nuestro planeta alberga más de 100.000 tipo o especies de árboles, lo que equivale al 25% de las plantas de la Tierra. Gracias a su tronco (tallo) duro y leñoso que los sostienen, pueden llegar a medir hasta 140 metros de alto como el Eucalyptus regnaus.
Los incomparables y míticos baobabs
Un magnífico ejemplo de nobleza y belleza es el baobab, reconocido en el mundo por tener protagonismo en el famoso libro “El Principito”, de Antoine Saint Exupery y también por ser de los árboles más antiguos del planeta, los científicos estiman que pueden tener aproximadamente 2.000 años de antigüedad. Esta especie arbórea se divide en ocho especies diferentes y es oriunda de África, pero su enorme capacidad de adaptación a los ecosistemas lo ha expandido en otras latitudes como Oriente Medio, América (Brasil) y Australia.
Los baobabs ostentan el tallo o tronco más grueso del mundo, suelen pasar los 20 metros de diámetro y su interior es hueco por lo que puede contener hasta 120.000 litros de agua, por lo cual se torna vital en zonas desérticas. Ese tronco gigante, además, da pie para que muchos sean usados como casas, bodegas de grano o refugio de cientos de animales, entre mamíferos, roedores, aves, insectos y otros. Sus flores, aunque solo duran una noche, miden 20 centímetros y contienen néctar y frutos que sirven de alimentos a las comunidades humanas y a los animales en tiempos de escasez, además hay pruebas de que cura la malaria. De la savia de este árbol también se extrae un aceite especial, con su tronco los nativos construyen piraguas (un tipo de canoa larga) y su corcho tiene un compuesto medicinal para combatir la epilepsia. Por todo ello en África los baobabs representan la vida: son símbolos de fertilidad, abundancia y curación. Muchas leyendas y mitos africanos giran en torno a este fabuloso árbol del reino vegetal llamado baobab. (Se pueden repasar en Misterios de Arqueología e Historia. Vía María L. Ferreira).
¿Para qué y por qué entonces saber más sobre las plantas?
Es innegable que, el papel de las masas arbóreas en el ciclo del carbono es esencial, por ello la deforestación tiene tanta gravedad, ya que aumenta los gases de efecto invernadero. Hoy se sabe, por ejemplo, que una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, es consecuencia de la deforestación en la Amazonia, varias regiones de Asia y otras zonas. A raíz de esta comprobación, los científicos de todo el planeta concuerdan en que podríamos estar al borde de una debacle ambiental, que pone en peligro la sociedad humana y golpea fuertemente la biodiversidad. Y lo más preocupante, sostienen, que la deforestación por la actividad humana está provocando una extinción de especies diez veces más acelerada de lo que se pensaba, según estudios de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, respaldados por la NASA.
Teniendo a los vegetales como foco central o eje en el vasto panorama medioambiental, se puede investigar un poco más acerca de sus peculiaridades y sus habilidades para subsistir, incluso utilizando hábilmente el camuflaje. Expertos y científicos de diferentes países están inmersos en sus laboratorios, rodeados de estudiantes y expertos, averiguando sobre el descubrimiento de la génesis, el desarrollo histórico, las mutaciones, el rol alimenticio, la química y biología, la gravitación como parte de la naturaleza y, en definitiva, la esencialidad irremplazable de las plantas.
El futuro es vegetal: las plantas como modelo de modernidad
Y así como en la edición anterior de nuestra Revista de Educación (N°403), en la sección Ciencia y Tecnología, dedicamos espacio para conocer más sobre estos seres vivos que acompañan toda nuestra existencia y hablamos de la “inteligencia de las plantas” a modo de introducción, en este segundo capítulo ahondaremos en neurobiología vegetal, basados en el trabajo de Stefano Mancuse en su libro “El futuro es vegetal”.
Siempre asentado en que las plantas son inteligentes y en la capacidad de éstas para comprender su entorno y comunicarse, el autor quiere que podamos vislumbrar cómo actúa la innovación vegetal en la vida del planeta Tierra. Sostiene que ellas emanan energía en complicidad con el sol, porque captan las radiaciones solares a la vez que fijan emisiones de carbono y pueden acoplarse usando un diseño modular copiable, además su inteligencia no está centralizada y dirigida por un solo órgano (como el cerebro) sino que está distribuida en toda su estructura, por lo tanto, es mucho más difícil destruirla. Y en sus posibilidades de reproducción, aparte de la vía sexual, tienen la extraordinaria capacidad de replicarse a sí mismas y formar dos unidades funcionales. También poseen mecanismos de memorización.
Como una continuación de la investigación “Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal”, en este texto se despliega, con urgencia según su autor, el paradigma de vida de las plantas para ser emulado por los seres humanos ante la fragilidad demostrada frente a los acuciantes problemas de hoy como la escasez de agua dulce, la falta de suficiente tierra cultivable para alimentar a la humanidad, la creciente contaminación de las urbes y el cambio climático.
Un sistema sensorial bien desarrollado para explorar el entorno
Los vegetales encarnan un modelo más resistente y moderno que el animal. Saben conjugar la solidez y la flexibilidad. Tienen una construcción modular, de arquitectura colaborativa, sin centros de mando y capaz de adaptarse rápido a cambios ambientales drásticos. Se valen de una refinada red radical compuesta por ápices en continuo desarrollo, los cuales exploran el suelo. No es casual que internet, el gran símbolo de la modernidad, esté construida en forma de red radical. Sería bueno que no perdiéramos de vista la evolución que han tenido las plantas a la hora de proyectar nuestro futuro.
Las aseveraciones científicas y con respaldo incluso histórico, están plasmadas en este relato y permiten conocer un poco más a estos componentes del reino vegetal y comprender la fascinación de Mancuse por estos seres vivos que pueden llegar a ser nuestra salvación.
Hallazgos del siglo XXI
Año 2013, inspirados en antiguos y olvidados experimentos realizados en Francia, Mancuse se unió con Mónica Gagliano, investigadora de la Universidad de Australia Occidental en Perth, y ambos se dispusieron a demostrar que, tras cierto número de repeticiones, las plantas de Mimosa púdica eran capaces de identificar un estímulo como no peligroso y, por tanto, de no cerrar las hojas; por otra, comprobar que éstas, transcurrido un tiempo de preparación, eran capaces o podían distinguir entre dos estímulos, uno de ellos conocido, y otro nuevo y potencialmente amenazador.
Dispuestas en pequeñas macetas, fueron sometidas a varias caídas desde una altura de 10 centímetros. El salto cuantificable era el estímulo. Al cabo de una serie de 8 repeticiones las plantas dejaron de cerrar sus hojas y obviaban con soberano desdén las caídas siguientes. Para esclarecer si eso ocurría solo por cansancio o porque habían comprendido que no había nada que temer, fueron sometidas entonces a un estímulo diferente. El artilugio fue zarandearlas en forma horizontal varias veces y las plantas respondieron cerrando inmediatamente sus hojas. Se dedujo que podían aprender la falta de peligrosidad de un suceso y distinguirlo de otro potencialmente peligroso, es decir, eran capaces de “recordar” experiencias pasadas.
Siguiendo con las investigaciones en memoria vegetal, otro ejemplo es cuando los biólogos, se preguntaron: ¿Cómo se las arreglan las plantas para recordar el tiempo exacto en que deben florecer? Cabe señalar, que su éxito reproductivo y su habilidad para generar progenie dependen, ante todo, de captar el momento preciso en que deben abrirse. Muchas florecen solo tras haber pasado un determinado número de días expuestas al frío invernal, lo que significa que recuerdan cuánto tiempo ha pasado. Se trata de una memoria epigenética, pero hasta hace poco nada se sabía al respecto de su funcionamiento. Las modificaciones epigenéticas parecen tener un rol mucho más relevante en las plantas que en los animales. Ellas pueden recordar las alteraciones epigenéticas en la expresión de los genes causadas por un factor estresante.
En otra reciente indagación del Departamento de Biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Cambridge (EE.UU.) se alzó la hipótesis: pueden usar proteínas priónicas. Los priones son proteínas en las que la cadena de aminoácidos presenta un plegamiento incorrecto, las cuales, mediante una suerte de efecto dominó, propagan esta malformación a todas las proteínas cercanas. En los animales, los priones no auguran nada bueno: ellos son la causa, por ejemplo, de la enfermedad de Cruetzfeldt-Jakob, popularmente conocida como el mal de las vacas locas. Sin embargo, en las plantas, podrían representar una original forma de memoria bioquímica.
Entender cómo funcionan estos seres sin cerebro y resolver el misterio de cómo recuerdan las plantas, sin duda, puede servir para comprender mejor cómo funciona nuestra propia memoria, qué mecanismos derivan en alteraciones o patologías y cómo sus formas particulares pueden localizarse también fuera del sistema nervioso. Y estos descubrimientos, además, son de gran interés para las aplicaciones tecnológicas.
No son individuos, son armados colectivos que se colaboran
Ya en 1790, el famoso literato y brillante botánico, Johan Wolfangang von Goethe escribía: “Las ramas laterales que nacen de los nudos de una planta pueden considerarse como jóvenes plantas individuales que se agarran al cuerpo de la madre del mismo modo que ésta se aferra del suelo”. Y en 1839 el reconocido naturalista inglés Charles Darwin, afirmaba la misma idea: “Por sorprendente que parezca siempre esta reunión de individuos distintos en un tallo común, cada árbol nos presenta el mismo fenómeno, porque sus yemas deben considerarse como otras tantas plantas individuales. Parece natural considerar que un pólipo, que tiene boca, intestinos y otros órganos, como un individuo distinto, en tanto la individualidad de una yema no se concibe con igual facilidad”. Finalmente, el botánico alemán Alexander Braun señalaba en 1855: “La observación de las plantas, y sobre todo de los árboles, nos lleva a pensar que no nos hallamos ante seres únicos e individuales, como un animal o un hombre, sino más bien ante un enjambre de individuos unidos los unos a los otros”.
El concepto de “planta colonia” ha tenido valedores ilustres desde hace mucho tiempo, además implica la idea (muy válida en cualquier aplicación robótica) de la longevidad aumentada: la colonia sobrevive a sus componentes, cada pólipo vive tan solo unos meses, pero el coral que lo aloja es potencialmente inmortal. A lo que se puede añadir que el concepto de unidad repetida es válido no sólo para la parte aérea de la planta, sino también para el aparato radical. Cada raíz dispone de su propio centro de mando autónomo que controla su dirección y que, como en las colonias de verdad, colabora con el resto de ápices radicales para resolver los problemas relativos a la vida de la planta en su conjunto. El hecho de que hayan desarrollado una inteligencia distribuida, es decir, un sistema sencillo y funcional que les permite responder con eficacia a los retos del entorno en que habitan, atestigua hasta qué punto han evolucionado las plantas. Cada árbol puede ser visto como una colonia de módulos arquitectónicos que se repiten.
Las plantas como inspiración para construir robots (plantoides) para utilizarlos en caso de necesitar explorar suelos, ya sea en busca de recursos o de elementos contaminantes, y también la exploración espacial se puede beneficiar usándolos como modelo. Mancuso argumenta: “No tiene sentido gastar enormes cantidades en un solo robot exploratorio, esos Rover marcianos que solo pueden explorar una limitada parte de terreno y que funcionan según nuestras estructuras mentales. Sería mejor fabricar cientos de pequeños robots y hacerlos llover sobre el planeta, que fueran capaces de abastecerse de energía y de extender sus raíces robóticas en el subsuelo para medir y analizar el planeta y comunicarse entre ellos”.
La capacidad para resistir incluso los incendios
Los vegetales han ideado estrategias increíbles para sobrevivir al fuego, un elemento destructor por excelencia. Existen plantas que toleran las llamas, otras incluso, han ligado su ciclo vital y reproductivo a los incendios recurrentes del sotobosque.
Mancuso habla de su experiencia en la zona de Sicilia occidental donde crece espontáneamente la Chamaerops bumilis, la palmera enana, la única de origen europeo, y en donde reiterados incendios (provocados) han devastado las bellas colinas que se alzan junto al mar: “A pesar de esta desgracia periódica, las palmeras siguen ahí una vez extinguido el fuego: unas chamuscadas, otras carbonizadas, otras incluso reducidas a cenizas. A los pocos días, con una humildad que hace honor a su nombre, empiezan de nuevo a germinar con unos brotes conmovedores de un verde deslumbrante, con un brillo de esmeralda contra la superficie negra de la ceniza, despuntan aquí y allá, para no creerlo, renaciendo de unas plantas que nadie habría creído que seguían vivas”, resume emocionado y explica que se trata de una demostración contundente de resistencia frente a la adversidad, que es el resultado de la distinta organización de los vegetales, una organización que no tiene parangón en el mundo animal y que es posible, justamente, gracias a la ausencia de un mando centralizado y a la distribución de las funciones.
En este punto cabe destacar, que los animales se pueden desplazar y, por lo tanto, sea cual sea el problema, pueden arrancar, cambiarse de lugar, “más que resolver evitan los obstáculos”, la fuga es una respuesta estereotípica sostenida por cientos de miles de años, señala Mancuso. Pero para las plantas no sirve, deben sobrevivir en el mismo lugar, a pesar del frío, el calor o los depredadores. Ellas van registrándolo todo y responden mediante la adaptación a ese hábitat en constante modificación, muy dinámico.
Y sin ir más lejos, en nuestro país, en la zona de Santa Juana, Región del Biobío, que fue arrasada por voraces incendios en febrero de este año, investigadores de la Universidad de Concepción quedaron impactados al encontrar y verificar los primeros rebrotes en medio de los bosques mixtos (eucaliptos, robles y pinos) incendiados. Pudieron constatar que no fueron aniquilados para siempre, sino que los árboles y plantas usaron sus mecanismos para superar el daño por fuego. Explican que algunas especies que desaparecen por unos años tienen que recolonizar, otras vuelven a brotar muy pronto y parten generando un matorral, así, después de algunos años estarán convertidas en árboles adultos y podrán configurar un nuevo bosque. Algunas, como los pinos, no rebrotan, surgen luego de semillas.
Influyendo hasta en la arquitectura de edificios en la urbe
Sin ser un científico, el genial Leonardo da Vinci dio en su momento una definición funcional de la “filotaxis”, dijo que era la disposición que garantiza a las hojas una mejor disposición a la luz, sin que se hagan sombras unas con otras y que eso era digno de ser copiado y aprovechado. Y eso mismo es lo que hizo el arquitecto contemporáneo, Saleh Masoumi, con su proyecto de torre filotáctica. Inspirado en el modo en que las hojas se ubican a lo largo del tallo, diseñó un rascacielos residencial con características únicas. Uno de los problemas más habituales de los apartamentos de cualquier edificio o torre residencial radica en que, por lo común, están rodeados de otras viviendas y no tienen acceso directo al entorno. Generalmente el techo del piso inferior se corresponde con el suelo del piso superior, y en esas condiciones, obviamente, la cantidad de luz que le llega a cada departamento es solo una fracción de la que sería posible. La torre de Masoumi resuelve esa dificultad de manera brillante: repartiendo los apartamentos en disposición filotáctica en torno a un eje central, de modo que todos reciben luz de todos lados, como si fueran las hojas de un tallo. Además, cada uno dispone de vistas al cielo, lo que permite captar la luz del sol para su uso energético.
En efecto, si queremos que superficies dispuestas en varios niveles gocen de la luz del sol, el mejor modelo es el filotáctico. “Si esas mismas soluciones se aplicasen a la construcción de edificios, podrían garantizar resultados energéticos inimaginables y revolucionarían nuestra manera de concebir la estructura de los edificios”, resalta Mancuse.
Efectos beneficiosos para la mente humana y para ir al espacio
Desde hace décadas se vienen probando los efectos beneficiosos que tienen las plantas sobre la mente humana. Son muchas las personas que padecen trastornos psíquicos que dan cuenta de esta afirmación. Hallan un solaz interactuando con las plantas en los innumerables centros de hortoterapia que hay repartidos por el mundo. Los muchachos que sufren TDA (Trastorno por Déficit de Atención) han demostrado que su rendimiento escolar mejora con la presencia de plantas. “Hace unos 10 años, el LINV, el laboratorio que yo dirijo, publicó un estudio acerca de este tema. Consistía en someter a un gran número de alumnos, de entre 7 y 9 años, a una serie de pruebas de atención, algunas de ellas en espacios con plantas (jardín arbolado del colegio) y otras en espacios sin plantas (aulas con ventanas que no daban a ninguna zona verde). A pesar de que el aula era el ambiente más adecuado para concentrarse, porque no hay distracciones ni ruidos, los resultados fueron, con notoria diferencia, mejores en los chicos que estuvieron en el jardín, rodeados de plantas”, afirma Mancuse.
Y otra escena que ilustra las bondades de los vegetales para los seres humanos, se dio el año 2014 en la EEI (Estación Espacial Internacional). Allí iniciaron un programa de cultivo de vegetales en un invernadero en miniatura llamado Veggie, donde hicieron crecer, no solo lechugas, sino también, en enero de 2016, las primeras flores (zinnias) criadas sin fuerza de gravedad. El director de actividades de soporte vital avanzados de la NASA, Raymond Wheeler, reconoció que esos experimentos tuvieron un efecto muy positivo en el estado de ánimo de los astronautas. A partir de entonces se intensificó la investigación destinada a producir módulos biogenertivos de soporte vital en el espacio, los cuales, por medio de ecosistemas artificiales, imitan las interacciones entre microrganismos, animales y plantas típicas de la ecología terrestre, en las que los desechos de cualquiera de estas clases se convierten en recurso para otra. En esos módulos las plantas tendrían un rol fundamental, pues serían las encargadas de producir oxígeno y eliminar dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis, así como purificar el agua mediante la transpiración y, obviamente, de proporcionar alimentos frescos.
Conclusión: criar plantas en el espacio es, pues, un requisito esencial para seguir estudiándolas. “Resulta fascinante pensar que la exploración espacial, que para nosotros ha sido siempre uno de los pilares sobre los cuales levantamos nuestra visión del futuro, esté ligada indisolublemente a una actividad tan antigua como la agricultura”, asevera orgulloso el biólogo Mancuse. Y explica que en general, ellas logran adaptarse a la microgravedad espacial, aunque provengan de la hipergravedad de la Tierra, superando el fuerte estrés, que también puede ser provocado por la sequedad, los extremos térmicos, la salinidad, la anoxia (falta de oxígeno) y muchos otros fenómenos que el mundo vegetal ha debido superar durante su evolución.
Un invernadero flotante, que permite producir hortalizas sin consumir agua dulce y donde las lechugas crecen radiantes con energía solar, es otra invitación que hace Stefano Mancuse y su equipo de investigadores a considerar al reino vegetal como el gran soporte del futuro próximo de la humanidad.
Invitación que está ampliada a todos y todas, en especial a docentes y estudiantes, para abrir conciencia ecológica y trabajar en la reparación de nuestro tan dañado medio ambiente. Cuestión que ya se está consiguiendo con grupos de estudiantes como las niñas encuestadas de la Fundación Tremendas, que abogan por tener clases de medio ambiente y que inspiraron este artículo, donde hemos tratado de resaltar las irrefutables bondades del extenso y aun poco explorado reino vegetal.