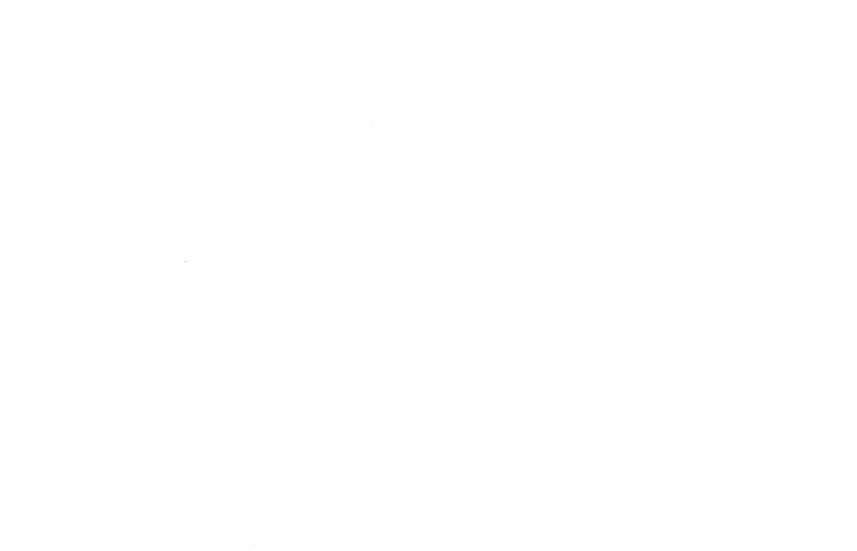Columna de la experta mistraliana, quien forma parte de la Comisión Asesora para la Conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral.
Imagen: Gentileza Kali Couso Falabella.
“Ella valora sobre todas las cosas la libertad. La palabra ocio viene de otium, ese concepto viene de scholé en griego. De ahí, deriva la palabra latina schola, que luego se tradujo al español como escuela. Entonces, lo escolar es ocio, tiempo libre.
Mistral lo que hace es mostrarnos la forma de cultivar ese sentido íntimo de lo que debiera ser una escuela, entendiéndola como un lugar donde, a través del tiempo, en un espacio de goce, de juego, de esparcimiento, de estar en el mundo, se empieza a aprender algo. Y en ese sentido, la libertad es entendida como el espacio para hacer ensayo y error, para chacotear también.
Es una educadora que se forma en la comunidad en la que vive. En ese sentido, no es alguien escolarizado. Eso ella lo destaca una y otra vez cuando escribe sobre educación y pedagogía, es lo que más subraya. O sea, logra armarse porque no fue estandarizada. Es una autodidacta por excelencia.
Hay una recopilación de sus textos en el libro La grandeza de los oficios (de Roque Esteban Scarpa, Editorial Andrés Bello, 1979), donde ella sistemáticamente habla de la importancia del aprender haciendo, del vínculo con la práctica.
Gabriela Mistral viene de un momento en que hay una vanguardia en la educación, con María Montessori y la pedagogía Waldorf. Es antroposófica (movimiento espiritual que busca comprender la relación entre el ser humano y el universo) y, además, su experiencia con la educación es aprendiendo en casa. Eso es lo que a ella la movía y es el corazón de su pensamiento pedagógico.
Ella destaca una iniciativa que se llama ´La escuela de los bosques´ (Forest Schools), donde el aula de los niños es el bosque, que está muy vinculada al antroposofismo. En uno de sus escritos habla de la escuela como un ‘emporio de maravillas’, como un lugar donde todos los niños se deben maravillar con las experiencias, abrirse al asombro y la curiosidad, impulsando la creatividad.
‘Mi festín del Antiguo Testamento tenía lugar, no en el banco escolar sino, a la salida de la clase, en un lugar increíble. Había una fantástica mata de viejo jazmín a la entrada del huerto. Dentro de ella, una gallina hacía su nidada y unos lagartos rojos llamados allá liguanas, procreaban a su antojo; la mata era además escondedero de todos los juegos de albricias de las muchachas; adentro de ella guardaba yo los juguetes sucios que eran de mi gusto: huesos de fruta, piedras de forma para mí sobrenatural, vidrios de colores y pájaros o culebras muertos; aquello venía a ser un revuelto basural y a la vez mi emporio de maravillas. Una vez cerrada la Escuela, cuando la bulla de las niñas todavía llegaba del camino, yo me metía en esa oscuridad de la mata de jazmín, me entraba al enredo de hojarasca seca que nadie podó nunca, y sacaba mi Historia Bíblica con un aire furtivo de salvajita que se escapó de una mesa a leer en un matorral. Con el cuerpo doblado en siete dobleces, con la cara encima del libro; yo leía la Historia Santa en mi escondrijo, de cinco a siete de la tarde, y parece que no leía más que eso, junto con Historia de Chile y Geografía del mundo. Cuentos, no los tuve en libros; esos me daba la boca jugosamente cantadora de mi gente elquina’. (Gabriela Mistral, extracto del texto “Mi experiencia con la Biblia”, publicado en El Mercurio, Santiago, 22 de marzo de 1931. Reproducido en “Obra reunida. Gabriela Mistral”, Tomo V, Ediciones Biblioteca Nacional, 1ª. Edición 2020).
Cuando ella crea todo el sistema de educación rural mexicano, ¿dónde pone su energía? En la biblioteca. Y la biblioteca está afuera del colegio. Es un lugar comunitario para todo el pueblo. Hoy si alguien va a cualquier pueblo perdido en la mitad de la nada en México, encontrará una biblioteca. Y, además, ella muchas veces enseñó fuera de la sala de clase. Esa era su marca, su pedagogía.
Tenemos que recordar que era profesora de Historia y Geografía. Entonces ahí entra la ciencia, el observar el mundo y contar el mundo. Los fenómenos de la vida, que son no solo sociales, históricos, sino también biológicos o científicos. El cultivar el pensamiento a partir del mundo que nos rodea. En ese sentido, hay una consonancia muy fuerte entre el mensaje pedagógico de Paulo Freire y el de Mistral, porque ambos están movilizando el lenguaje y la lectoescritura en función de leer el mundo y hacer cosas en el mundo.
Gabriela Mistral propicia una lectura enfocada en la vida real, no escolarizada. Por ejemplo, en vez de escribir un ensayo, escribir cartas al director de un diario o a la alcaldesa del pueblo donde se vive para salvar una plaza o lograr una meta que tiene que ver con el lugar de una persona en el mundo, la intervención en el mundo como sujeto social y comunitario. Aquí vemos la escuela en función de la vida social de la comunidad.
Su llamado es a salir del aula, a involucrarse con la con la naturaleza que hay alrededor y que los niños aprendan de eso. Ella es muy de volver a la naturaleza, es muy antroposófica en ese sentido.
Hay un artículo muy interesante llamado ´Autodidactismo y lectura: una contrapedagogía mistraliana (1928-1954)´, de mi colega Adrián Baeza Araya de la Universidad de Chile, donde aborda cómo el autodidactismo de Gabriela Mistral se entronca directamente con la lectura. Se puede leer en la Revista Chilena de Literatura N° 99 de 2019 (publicación en línea del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile).
Por otra parte, en ´El oficio lateral´ (1949) Gabriela Mistral habla de la importancia de que los profesores y las profesoras tengan una vida más allá del aula. Es un llamado a los educadores: ‘cuídate, goza la vida, tómate tu tiempo, desocúpate’. El poema ´Marta y María´, lo que está diciendo es ´desocúpense´. Así lo leo, porque ella viene de la tradición de las Escuelas Normales del siglo XIX y anteriores, de Eugenio María de Hostos (intelectual profesor y filósofo puertorriqueño que vivió entre 1839 y 1903), que concebían a los educadores como ´ejércitos misioneros´, donde la educación era una misión espiritual.
Hay que considerar que Mistral en esa época era masona y teosófica, eso es relevante. ¿Y qué podemos sacar de ahí? La importancia del pensamiento crítico. No se deja cazar fácilmente. Ella es súper apasionada, pero sabe tomar distancia de las cosas y es tremendamente crítica. Es franciscana también, el poema “A veces, mamá, te digo” lo cierra con la figura de San Francisco.
De su biografía destaco su cultivo de la locura, entendida como parte del estado místico. Es muy cercana a Santa Teresa, una gran lectora del Siglo de Oro, y San Juan de la Cruz.
En el poema “Viento Norte”, ella escribe:
‘El viento Norte viene
levantándose, ladino,
y aunque es más viejo que Abraham,
así comienza de fino,
y si no se apura el paso,
ya nos coge el torbellino
y somos, dentro del Loco,
un frenético, un zarcillo,
un volantín con que juega
hasta que cae vencido
y se devuelve a sus antros,
también él roto y vencido.
-Mamá, pero te has trepado
a donde el viento es indino.
-Porque yo me envicié en él
como quien se envicia en vino,
trepando por los faldeos,
siguiéndolo por el grito.
Yo no era más, era sólo
su antojo y su manojillo
y a mí me gustaba ser
su jugarreta sin tino
y en donde estoy, todavía
le llamo, a veces, “mi niño”…
¿Sabe a qué baja el Loco?
Baja a cumplir su destino.
-Él no sabe nada, mama,
y hace, no más, desatinos.
Zamarreaba nuestra casa
como si fuese un bandido.
Ninguno entonces dormía
y era como el Anti-Cristo (…)’.
(De su libro Poema de Chile, 1967. Editado en Barcelona, España).
Gabriela Mistral hace una crítica a la modernidad muy parecida a la que hizo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Hay que recordar que ella era una gran lectora de Nietzsche, tenía “El Anticristo” (1895) subrayado en su velador y lo tenía catalogado como libro de religión. Él es fundador de un tipo de pensamiento que se llama vitalista, que es una celebración de la vida a través del canto, del baile, de la fiesta, del juntarse y de lo dionisíaco, de la poesía y del embriagarse, en este caso no con vino sino con locura y poesía.
La locura es vitalismo y ese vitalismo está detrás de la poesía de Gabriela Mistral y de su pensamiento pedagógico.
¿Por qué su poesía y su prosa han llegado tan lejos? Creo que es por la pasión con la que escribe. Deja que las pasiones, la locura es una pasión, traspasen el cuerpo, que esa energía pase del cuerpo al papel. Es muy efectiva en transmitir esa energía apasionada. Y, además, la mueven ideales humanistas muy importantes que hoy día todavía resuenan muchísimo.
Pensando en lo que está pasando hoy en el mundo, estamos frente a desafíos muy parecidos a los que ella le tocó vivir hace más de 100 años. Entonces, creo que lo que a ella la mueve, también nos mueve a nosotros. Promueve la igualdad de derechos entre los géneros, los derechos humanos, el pacifismo. Es una pacifista aférrima, eso lo expresa muy bien en su recado “Menos cóndor y más huemul”.
‘Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu (…).
Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina sólo desde arriba.
Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera, por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro.
Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me acuerdo, haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la vez suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquéllos que eran maestros en simbología.
Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por qué ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco.
Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el huemul tiene, paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar éstos.
Los profesores de Zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una especie desaparecida del ciervo.
No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena’.
(El Mercurio, 11 de julio de 1925. Santiago de Chile. En: Recados contando a Chile. Alfonso M. Escudero (comp.), Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1957).
Una de las obras que más he estudiado es ‘Poema de Chile’. Es un mensaje de lo que a ella le gustaría que fuera Chile. Moviliza la esperanza para con el país, para con su comunidad, le desea el bien al país. Ella aquí vincula el canto con el hecho que se haga justicia en la tierra, como un canto salvador, es la buena nueva, es la palabra sagrada. Entonces, al escribir esta buena nueva para Chile, está salvando a Chile. Eso me conmueve mucho.
Su obra es inacabable, infinita. Yo llevo 33 años estudiándola y siempre aprendo algo nuevo. Es tremendamente prolífica y sus escritos son insondables, nunca se topa fondo”.
Reportaje con las distintas facetas de Gabriela Mistral en: Revista de Educación N° 413.